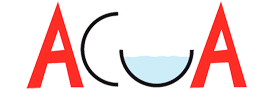La mente es como una habitación multiusos. Como esos balcones que yo llevaba tiempo mirando con envidia sin entender por qué su uso se asimilaba al de trastero y que, hoy, una vez limpios y organizados, han recuperado la vida.
La mente es ese espacio que igual se convierte, sin que sepamos muy bien cómo, en el almacén de los cachivaches y de las cajas que siempre están pendientes de abrir y colocar, en ese agujero negro en el que siempre cabe más, o por el contrario, dependiendo de las épocas, se vuelve el reducto amable y acogedor en el que, con todo colocadito, con el sol de media tarde filtrándose por la ventana, estamos deseando sentarnos a leer, a dejar pasar las horas, a escuchar buena música o a pintar.
Qué chulo cuando la conversión de usos se da en este sentido, cuando el proceso es que el espacio en el que se quedaron las cajas nunca abiertas de esas cosas que debimos tirar antes de la mudanza, un día, por fin, se airea, se libera de todo aquello que ya no sirve, se decora, se prepara para contener el disfrute y la posibilidad. Qué maravilla cuando se convierte en la necesaria y obligatoria habitación propia.
Otras veces, en cambio, el proceso se da a la inversa, y esa habitación que decidimos que un día pondríamos toda mona, o que incluso llegó a serlo, se va convirtiendo en el contenedor de esos múltiples objetos que no tienen ese estatus de “tener su sitio”, en la leonera en la que conviven artilugios de poco uso con reliquias que no acabamos de desterrar, nuevas adquisiciones que no llegaron nunca a encontrar su lugar y viejos trastos que lo perdieron. El espacio, pues, ya no invita al disfrute, al uso, sino que da lugar a la “obligación”: esa habitación, con la puerta habitualmente cerrada, ha dejado de ser un lugar para convertirse en esa tarea pendiente para la que nunca encontramos tiempo -eso que da para otro texto, “el momento idóneo”-, porque, no nos engañemos, los objetos y su tendencia al caos nos han ganado el terreno y campean a sus anchas, impidiéndonos encontrar ese huequito sereno y apetecible donde permitirnos ser, un poco más, nosotros.
Cuando pasa esto, esa insidiosa sensación de procrastinación, de bah, el finde que viene nos ponemos, de derrota cada vez que ves esa puerta que esconde la promesa de un paraíso particular, del grito silencioso que te recuerda que algo no está en sintonía (la ansiada armonía entre lo que quiero, lo que pienso y lo que hago), cada vez que sientes que ese caos te escupe a la cara tu incapacidad de tomar las riendas deteniendo la rebelión de los objetos, cuando la invasión agresiva de las cosas nos domina, provocando una desazón muy desagradable, yo, al menos, estoy perdida. Y solo hay una fórmula para reiniciarme: hacer.
Empezar. Dar el primer paso. Soltar. Decidir.
Ese nudo, esa angustia, esa apatía, yo solo soy capaz de vencerlos de una manera: haciendo, poniéndome a ello. Tomando la decisión de ya, ahora. Pasito a pasito (que no poquito a poquito). Equivocándome, acertando, repensando, pero haciendo.
Cuesta, lo vamos dejando, pero sólo cuando nos plantamos, cuando decidimos decorar nuestra casa acorde a nuestras necesidades, cuando por fin nos decidimos a tirar ese cuadro de la abuela que jamás nos gustó pero que cómo íbamos a cometer tamaño desprecio, –jo, es que a ella le encantaba-, sólo entonces, se llenan los pulmones y se disipan las sombras. Sólo (*) cuando decidimos cometer la osadía de pintar de blanco aquel mueble tan bueno de caoba, sólo entonces, al mirar alrededor, reparamos en que esa lámpara no da luz suficiente, nos damos cuenta de que es cierto eso tantas veces escuchado, asumimos que es absurdo guardar ese vestido que no te vas a poner jamás, entendemos que es hora de tirar tu colección de entradas de cine o los apuntes de la carrera de tu padre, te rindes a lo que sabías pero no sentías ni podías asumir: a que los objetos no contienen la vida ni detienen la muerte, que aquello que un día fue salvavidas quizá hoy es lastre, y que, por tanto, agradecida, es hora de soltar.
Y una vez que quitamos los cortinones y podemos abrir la ventana, ya no hay marcha atrás.
El espacio que doy a las cosas, el hueco que permito a aquello que me aporta, el tiempo que destino a lo que me agrede, dónde decido poner la atención, las ganas y las fuerzas, eso, fundamentalmente eso, provocará cómo me siento.
Según amueble mi mente ésta será propicia para el disfrute y la disposición hacia aquello que me regala calma y paz, o, por el contrario, si en vez de pintar las paredes de blanco he decidido montar un ring de boxeo rodeado de focos potentes en el centro de mi atención será porque lo que pretendo, necesito o busco es estar en pie de guerra. Hay, supongo, un espacio y un tiempo para cada cosa. Y cada cual decide, en su casa, si necesita más espacio para la cocina o lo prefiere para el baño, si su prioridad actual es una librería o un billar, si su salón lo preside una estantería abigarrada o una pared desnuda. Y si mañana no nos convence, no pasa nada, ya cambiaremos los muebles de sitio.
Según decidamos, seremos.
(*) Tildo los “sólo” de este artículo por un motivo que da para la próxima reflexión.