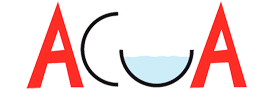Por José Díaz González
Lo que el viento recordó en un solsticio
Roque Ferro, más conocido como Ferreiriño, duerme a pierna suelta mientras un gallo intranquilo saluda al alba imaginaria. El morez de la escalera le corrige el juicio marcando tan solo cuatro campanadas, por lo que el gallo insomne pero instruido, regresa humillado a su descanso. Tanta agitación es suficiente para que Ferreiriño abra un ojo, el izquierdo, y se tope con la negrura de la noche. Como todas las mañanas, palpa a la diestra un bulto conocido, su mujer Celtia, que parece estar de cuerpo presente y, si no se refiere lo contrario como bien atestigua un bufido regular, de alma también. Lanza un beso al vacío para no despertarla, se incorpora y abre la vieja contraventana de castaño que deja entrever una oscuridad menos densa, pero más profunda. El viento no ha amainado, las ramas de los árboles mecen trémulas sus hojas y un leve orvallo mancha el horizonte donde, en la lontananza, se atisba tenebroso el mar.
Recuerda cómo su padre le enseñó a leer esa masa de agua que oscila en función de las fases lunares, a saber interpretar el medio en el que se juega lo más preciado. Estudiar los vientos que facilitan los abrigos en la ribera, conocer el significado de la espuma en la cresta de las olas y en el azote del mar contra las piedras que dan sentido a la fuerza de la marejada. Memorizar los bajíos, las irregularidades del litoral, como si estuvieran en la superficie. Determinar la naturaleza del fondo: distinguir entre el suelo arenoso y el tendido de laminaria. Orientarse de noche con las estrellas en medio del océano o trazar el rumbo con el destello de los faros de vigía cuando navega en bajura.
Roque se viste sigiloso, carga los aparejos junto al neopreno en el coche, no olvida meter algunos víveres en la bolsa. Pisa a fondo el acelerador y es engullido, de manera literal, por una carretera sinuosa lindada por eucaliptos enormes que acotan la frontera entre lo conocido y lo inhóspito. Camino de San Andrés se desvía a la izquierda y aparca el coche al lado de una placa de bronce que señala el derribo, a pocas millas náuticas de la costa, del avión DC3 en el que el actor inglés Leslie Howard se estrelló en 1943. Claro está, que ayudado por el fuego de las ametralladoras del escuadrón nazi Junkers 88, perteneciente a la Luftwaffe. Pero a Roque, con el mayor de los respetos, en aquel momento, se la trae al pairo Leslie y los dieciséis acompañantes que encontraron tan cerca el triste final de su destino.
Camina un buen trecho entre pinos esquivando las ramas bajas antes de acometer el descenso. Calcula que en esa vertiente próxima a Tarroiba, la altitud a la costa debe rondar los cuatrocientos metros. El máximo se alcanza a unos cuatro kilómetros de allí en la Garita Vixía de Herbeira, mayor exponente de cota en acantilado de la Europa continental: seiscientos trece metros sobre el nivel del mar. Aun así, la bajada es larga y tediosa, a la propia dificultad del descenso se suman otros inconvenientes colaterales: la hierba y el barro hacen muy resbaladizo el terreno; los tojos, helechos y zarzamoras crecen con profusión en esa parte de la montaña, dejando oculto el sendero y tamizado de espinas; en el tercio final de la bajada, las piedras sueltas forman manchas de material sin agarre, lo que provoca una falta de firme y desprendimientos involuntarios; ya en la orilla, el limo de las piedras pequeñas y la altura de las grandes convierten el avance en un esfuerzo de titanes. A treinta metros de la marea comienza a oír un rugido profundo. El mar esta rizado y se estrella contra la roca reventando en un bramido ensordecedor. Mientras que el agua trabaja sin descanso la piedra en un batir continuo, Roque se sienta en una oquedad guarecido del viento y la lluvia. Viste el neopreno viejo al tiempo que intenta averiguar la cadencia del oleaje. Sabe que, en determinadas ocasiones, las olas respetan entre sí cierta sincronía. Comienza a contar los intervalos de las pequeñas y la llegada de aquellas que realmente pueden representar un verdadero peligro, pero es inútil. Los ciclos, en este momento, carecen de periodicidad y se mueven de manera anárquica.
Con cuidado, salta a la ribera en la que bate el mar y comienza a buscar entre los recovecos. En una mano porta una cacha o raspa plana y gruesa con la que golpea en la base de la piña de percebes y un salabardo que pendulea de su cintura en el que va depositando las capturas. Las olas pequeñas le barren enérgicamente los escarpines de los pies, las grandes succionan su cuerpo en un abrazo de muerte. De soslayo, mira constantemente el oleaje, la sorpresa puede acontecer en cualquier momento, a traición. El mar lo da todo, pero también puede arrebatarlo, es el tributo que la comunidad paga desde el confín de los tiempos por aprovecharse de sus recursos; un precio doloroso pero justo, un juego atávico marcado por las reglas de una ley natural. Poco a poco va llenando la red, percebe a percebe incrementa sus capturas. Cada roca entrega remisa su tesoro y, Roque, empapado de lluvia y mar, suda de miedo con el esfuerzo. En varias ocasiones está a punto de resbalar y ser arrastrado por la succión del retorno, pero la pericia y la suerte juegan a su favor. Cuando empieza a subir la marea da por finalizada su lucha.
El regreso a la cumbre tiene menos riesgo, pero el cansancio y el peso del salabardo hacen más lento el recorrido. Aun así, llega en el tiempo establecido, se viste rápido y conduce hasta la lonja. Después de identificarse y dar de alta la mercancía en la Cofradía para determinar su trazabilidad, pasa a subasta de inmediato. La partida de cuatro kilos y medio de buen percebe, categoría superior, es adquirida por el representante de una empresa familiar con base de distribución logística en el mismo puerto de Cedeira. Esa misma mañana, es envasada con hielo y repartida en lotes para distintos encargos pendientes. Junto con otros mariscos, se remite con urgencia en camión isotermo a diversas partes de la península.
En Madrid a las veinte horas en punto del día veintiuno de diciembre, Rosa, —gallega nacida en Lalín, cocinera de la familia de arquitectos de pro Perpiñá i Carrera—, acababa de emplatar en bandeja de porcelana inglesa parte de los percebes de Roque. Para ello, sigue en su elaboración una receta de tradición popular: agua hervir, percebes echar; agua hervir, percebes retirar. Ahora, orgullosa de su saber y dominio del fogón, los dispone centrados en una mesa vestida de hilo en la que los comensales no se cansan de vitorear los cuarenta años de matrimonio de los homenajeados que presiden sonrientes en su aniversario.
La chimenea, la calefacción y la aglomeración de los asistentes concentran el aire, para evitarlo se entorna una de las ventanas del salón. De la calle se cuela el frescor de la noche, estamos en pleno solsticio invernal, y ascienden rumores de villancicos y petardos navideños que alegran el ánimo de todos y agregan, si cabe, un sentido más entrañable a la reunión.
Al lado del comedor, los niños han dejado encendida, abandonada a su suerte en un canal cualquiera y con el volumen desconectado, una televisión de gran formato. En la imagen se reproduce la enésima reposición de la película Lo que el viento se llevó. Nadie se percata de que, en el punto crucial de la trama, el personaje de Ashley Wilkes interpretado por el propio Leslie Howard, abandona su reparto dejando desconcertada y muda a Scarlett O’Hara que le mira sorprendida con los brazos en jarras. Con paso firme se dirige curioso al margen izquierdo de la pantalla intrigado por ese crustáceo de olor tan fino que le resulta tan familiar.